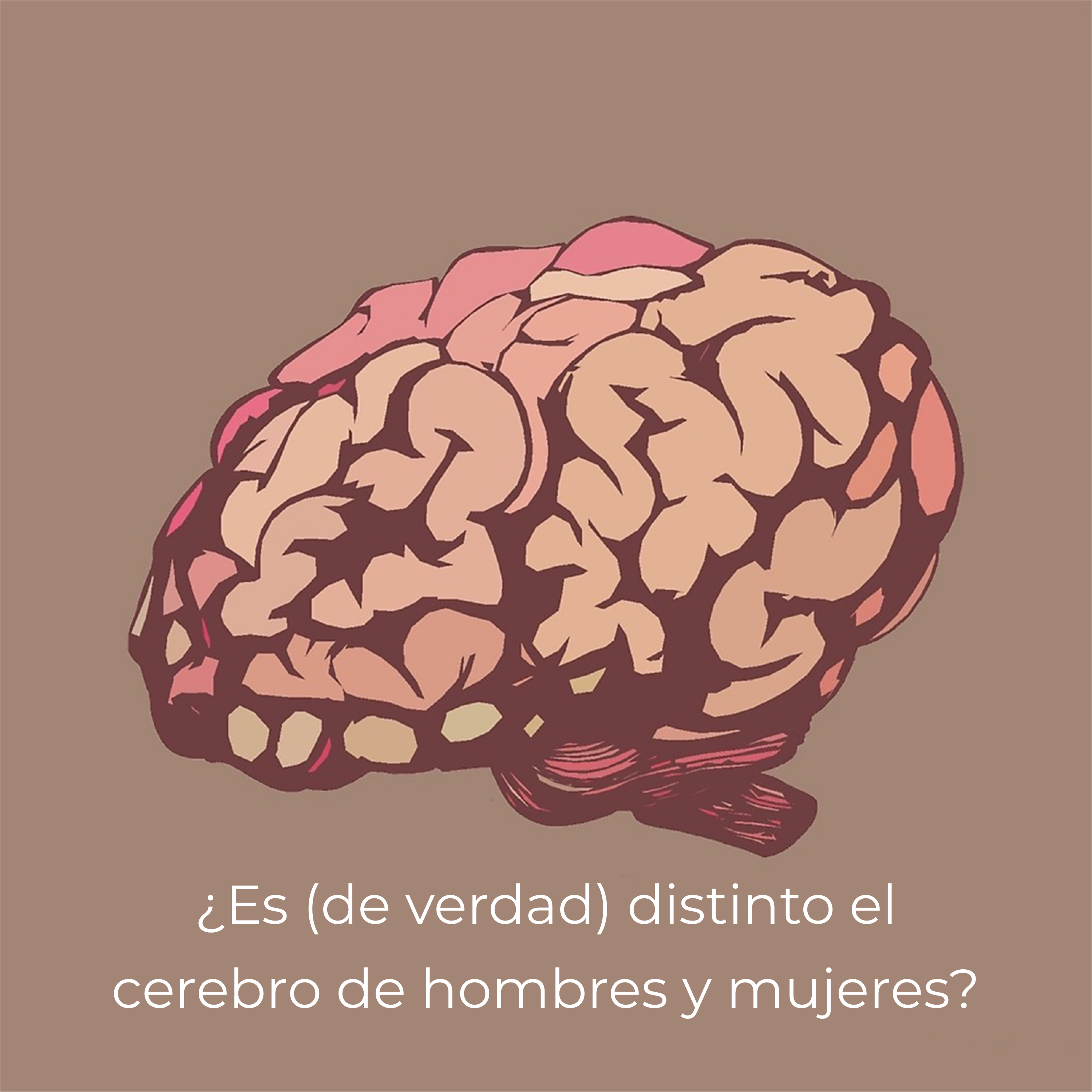Publicado: 1 de Diciembre de 2021
Poco antes de que mi libro Cuestión de sexos fuera publicado en Australia, Julia Gillard se convirtió en la primera mujer al frente del gobierno australiano. Solo un siglo antes, la idea de que una mujer votara era para muchos, cuanto menos, chocante.
La neurología contra las mujeres
En un artículo publicado en 1915 en el New York Times, por ejemplo, el conocido neurólogo Charles Dana afirmaba que el sufragio femenino era una causa egoísta equiparable a la rabieta de un niño que quiere una galleta. A dicho doctor le preocupaba que una cantidad de votantes de delicada estabilidad nerviosa se colara en el electorado y perjudicara a la comunidad.
Para el doctor, el problema radicaba en la mitad superior de la médula espinal, que controla la pelvis y las extremidades y que es más grande en las mujeres. ¿Qué relación tiene esto con el voto? Para Dana –creo que la clave para entenderle es la palabra pelvis–, esto sugería que “la eficiencia de la mujer se encuentra en un ámbito especial, diferente del de la iniciativa política”.
El tiempo ha desacreditado estas hipótesis, pero han permanecido más allá de su fecha de caducidad científica.
Desde que existe la ciencia del cerebro ha habido explicaciones para justificar la desigualdad sexual. Armados con las técnicas neurológicas más punteras del momento –cintas métricas y balanzas–, los científicos victorianos concluyeron que la inferioridad intelectual de la mujer podía explicarse por la forma de su cráneo y, posteriormente, por su cerebro ligero y pequeño.
¿Hemos observado diferencias en el cerebro que expliquen y justifiquen la desigualdad actual entre hombres y mujeres?
¿Pasa lo mismo con las técnicas neurocientíficas actuales?
Revisemos un artículo del New York Times publicado en 2005, que tenía como telón de fondo unas declaraciones del entonces presidente de Harvard, Lawrence Summers, en las que afirmaba que la escasa presencia de mujeres en ingeniería se explicaba por su inferioridad innata en este campo.
El autor del artículo, el psicólogo de Cambridge Simon Baron-Cohen, defendía a Summers señalando que las diferencias fisiológicas entre un cerebro masculino y uno femenino eran observables con un escáner cerebral. Baron-Cohen formuló la hipótesis tan difundida de que los cerebros se configuran como “masculinos” o“femeninos” ya en el útero.
Según Cohen, unos niveles altos de testosterona fetal formarían un cerebro “masculino”, detallado, focalizado, especializado en su funcionamiento, y constituido para comprender el mundo.
En contraste, unos niveles bajos de testosterona formarían un cerebro “femenino”, intuitivo, de funcionamiento más interconectado y especializado en comprender a los demás.
No es difícil detectar la implicación de esta hipótesis, que sostiene que la desigualdad social queda establecida ya en el útero.
Justifica un statu quo sexual en el que, como el filósofo Neil Levy afirma, “de media, la inteligencia de las mujeres se emplea mejor cuando se aplica para hacer sentir a gusto a los demás, mientras que los hombres se dedican a entender el mundo y construir y reparar las cosas que necesitamos”.
Hay “evidencias” que parecen dar la razón a este punto de vista: las mujeres están hechas para empatizar; los recién nacidos varones prefieren mirar móviles que caras de personas; los niveles altos de testosterona fetal “masculinizan” el cerebro permanentemente; los cerebros masculinos y femeninos tienen estructuras distintas.
Pero vistas de cerca, estas hipótesis se muestran poco rigurosas. Veamos:
¿Eran objetivos los cuestionarios que medían la empatía o favorecían una determinada interpretación…?
El móvil que se mostró a los recién nacidos varones, ¿no se movió ligeramente captando así su atención?
¿Son fiables las medidas de testosterona fetal?
Hay investigaciones que intentan hallar los vínculos entre los niveles de testosterona durante la gestación y los comportamientos posteriores del niño. Pero no tienen en cuenta que las muestras de testosterona se toman en la sangre o el líquido amniótico de la madre, y no hay manera de saber si se corresponden con el nivel de testosterona que actúa realmente en el cerebro del bebé.
El tamaño sí importa
Una de las pocas diferencias que sí han quedado establecidas –el tamaño del cerebro– es, sin embargo, una traba para interpretar otras.
El cerebro de los hombres suele ser un 8% más grande que el de las mujeres. Pero un cerebro más grande no es como un cerebro pequeño a mayor escala: para minimizar la superior o menor demanda energética, el coste de las conexiones neuronales y el tiempo necesario para la comunicación, existen soluciones físicas diferentes para cerebros de distinto tamaño.
Así que lo que parece ser una diferencia relativa al sexo podría ser una diferencia relativa al tamaño. Cuando los investigadores lo tienen en cuenta, a menudo ven que las diferencias de género desaparecen.
Pero esta contraposición entre cerebro “masculino” y “femenino” ya se ha abierto camino entre la opinión pública. La pretensión de que hombres y mujeres somos diferentes debido a nuestras conexiones neuronales, aunque no sea cierta, nos afecta.
Una profecía autocumplida
Estas teorías refuerzan y legitiman los estereotipos de género y, como muestran los psicólogos sociales, influyen en nuestra manera de pensar, en nuestro comportamiento y habilidades, en la forma en que percibimos a los otros y en cómo nos percibimos a nosotros mismos.
Son profecías que tienden a cumplirse –“¡no podemos evitarlo, nacimos diferentes!”– y que se reciclan, pasan a la siguiente generación. Así, los bebés llegan a un mundo en el que el sexo constituye la división social más importante, saturado de información sobre lo que significa ser hombre o mujer, y de suposiciones y expectativas acerca del género.
En estas circunstancias, sería sorprendente que chicos y chicas se comportasen igual, sobre todo a partir de los dos años, cuando descubren a qué lado de la gran división de género pertenecen.
Tristemente, la “generización” de la infancia parece estar volviéndose implacable. La paternidad que no distingue por razones de sexo no es el gran experimento social fallido: simplemente, nunca se ha llevado a cabo.
Hay diferencias sexuales en el cerebro, en la vulnerabilidad para desarrollar determinados trastornos. Y también hay grandes diferencias sexuales en quién hace qué y en quién consigue qué. Tendría sentido que estos hechos estuvieran conectados, y quizás lo estén.
Pero cuando seguimos la estela de la ciencia contemporánea descubrimos prejuicios, inconsistencias, metodologías pobres y actos de fe. Esto no significa negar la posibilidad real de que pueda haber algún tipo de límite natural para la igualdad sexual. Pero no deberíamos repetir los errores del pasado, concluyendo de forma prematura que la ciencia ha demostrado esos límites, porque no lo ha hecho.
Desde que el doctor Charles Dana especuló sobre la médula espinal de las mujeres y afirmó que esta las inhabilitaba para la política, ha pasado un siglo y se ha progresado social y científicamente.
El doctor Dana nunca hubiese imaginado a alguien como Julia Gillard ejerciendo de primera ministra. ¿Será nuestra imaginación actual igual de limitada cuando pensamos en el futuro? Dentro de otros cien años, ¿qué opinión merecerán las hipótesis científicas actuales que diferencian entre cerebros masculinos y femeninos?
Cordelia Fine
Enlace: https://www.cuerpomente.com/psicologia/cerebro/diferencias-cerebro-hombres-mujeres-segun-ciencia_4766
Imagen: Adobe Spark Post
/photos/734/734993797/1638341071917.png)
/photos/734/734993797/1638341071917.png)
/photos/734/734993797/1638341071917.png)
/photos/734/734993797/1638341071917.png)